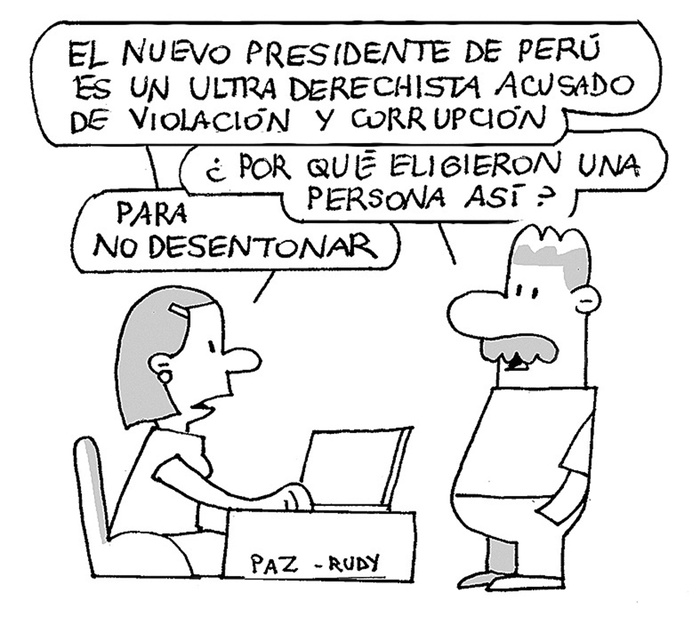Uno no puede menos que quedarse pasmado por los intrincados procesos que ocurren dentro de las células, y el jinete, jinete-búho, o jinete-cocodrilo, no es la excepción. ¡Las mínimas, las antiguas, las queridas levaduras tomando decisiones!

Por Leonardo Moledo
Dentro del Instituto de Fisiología, Biología molecular y Neurociencias, en el área del Laboratorio de fisiología y biología molecular, de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Alejandro Colman-Lerner dirige un grupo aún innombrado que trabaja en biología de sistemas. Es doctor en Biología e investigador del Conicet.
–Bueno, cuénteme lo que ustedes investigan.
–El gran tema es cómo las células toman decisiones…
–¿Toman decisiones?
–…en base a decisiones internas y a cuestiones externas. Yo trabajo en biología de sistemas, que es una mezcla de biología molecular con biología celular, integrada con modelos matemáticos y simulaciones.
–Cuénteme.
–Como modelo de trabajo utilizamos principalmente las levaduras. Y dentro de las decisiones, tratamos de determinar cómo hacen las células para decidir si tienen que aparearse. Las levaduras tienen dos sexos (que se aparean y forman las células diploides, que después pueden hacer meiosis y formar células haploides de nuevo, que son como nuestras gametas). Esas células tienen que conectarse entre sí y tienen que decidir si hay un compañero cerca o no. Si no hay, tienen que proliferarse y crecer; si hay un compañero cerca del sexo opuesto, tienen que decidir aparearse. Es una decisión que les cambia la vida a las células. Si se aparea está decidiendo juntar su genoma con otra célula, y tiene que decidir basado en las señales externas cómo hacer.
–¿Y cómo hacen para decidir?
–Basándose en la presencia de feromonas, que son las moléculas que se secretan unas a las otras para comunicarse y basadas en el entorno externo y en el ambiente nutricional. Si el compañero está lejos, por ejemplo, tiene que crecer en esa dirección. Debe medir, entonces, la cantidad de feromona que hay afuera y determinar de dónde viene. Si hay poco debe crecer en forma pronunciada; si hay mucho quiere decir que el compañero está muy cerca. También debe decidir para qué lado crecer. Si se equivoca no podrá aparearse y otra levadura le va a ganar.
–O puede decidir no aparearse…
–Claro, por ejemplo si los niveles de feromona son muy bajos quiere decir que el compañero está muy lejos o que es muy mal productor, con lo cual deja de ser un buen partido.
–¿Y cómo hace para saberlo?
–Procesa la información de afuera y la transmite desde la membrana hasta el núcleo mediante toda una serie de eventos moleculares (la transmisión de la señal). La célula debe lograr que esa cadena sea efectiva. Nosotros descubrimos que la levadura hace eso muy pero muy bien.
–… muy pero que muy bien, dirían los españoles…
–… tiene un mecanismo muy sofisticado para transmitir la información desde el exterior hacia el interior.
–…a ver…
–Hay un receptor que se activa al contacto con feromonas. El receptor cambia y su parte interior (la que da hacia adentro de la célula) está enganchada al comienzo del sistema de la transducción con una proteína G. Este acoplamiento entre receptor y proteína G es muy similar al de sistemas como el del olfato que tenemos nosotros, por ejemplo. La proteína G se da cuenta de que el receptor le está diciendo algo (porque la está tocando de manera diferente) y sufre un cambio: una parte se separa y otra queda pegada. La parte que se separó tiene disponibles lugares de sí misma que antes estaban ocultos. Entonces puede atraer desde el citoplasma hacia la membrana determinados componentes que después van a llevar la señal hacia el núcleo. Esos componentes que atrajo son agrupados en la membrana y son activados por otros componentes que ya estaban presentes allí. Se forma entonces una cascada de fosforilación: son proteínas que transfieren energía en forma de fosfato: la agarran del ATP, le sacan un fosfato y se lo ponen a la proteína. Esa proteína cambia de forma y le manda otro fosfato a la siguiente proteína de la cascada, y así…
–A veces, por no decir casi siempre, uno se queda un poco pasmado por todos estos procesos que se dan en un ámbito tan pequeño y continuamente.
–… y al final de la cascada, cuando se activa el componente último, va al núcleo, y en el núcleo activa a un factor de transcripción, que es una proteína capaz de unirse al ADN. Se une de manera específica, delante de los genes que hay que inducir para que se expresen y preparen a la célula para el apareamiento. Y dependiendo de la intensidad de la señal externa, se va a dar la intensidad de la señal interna. Hay una transmisión casi fotográfica de la información externa en información interna. El ojo de la célula, el receptor, se va ocupando de hormona proporcionalmente a la cantidad de hormonas: más hormonas, más se ocupa, más se ocupa, más señales, más señales, más se inducen los genes. Sorprendentemente esa información se transfiere fielmente, dado que la biología molecular que va desde la membrana hasta el núcleo es bastante compleja. Todo funciona tan bien que lo que pasa en el núcleo es un reflejo casi perfecto de lo que pasa afuera, con lo cual la célula está preparada para saber hacia dónde dirigirse.
–¿Y esa respuesta es automática?
–No. Está todo el tiempo chequeando, porque la célula al acercarse va aumentando la concentración externa. Hay permanentemente un intercambio de información entre el núcleo y la membrana acerca de lo que está pasando. Es algo continuo: permanentemente la célula registra lo que pasa.
–Es un problema que ya tienen resuelto, ¿no?
–Bueno, esto que le cuento sí. Pero hay cosas que no entendemos todavía. Por ejemplo, cuáles son todas las ramas de control que permiten que eso funcione. Hace poco publicamos, en diciembre, un paper en Nature, donde encontramos que un sistema de control negativo dentro de la señalización es necesario para que todo funcione bien.
–A ver… no entiendo…
–Es como un termostato. Cuando la temperatura llega a determinado nivel, se apaga. La información de abajo vuelve para arriba para avisar que hay que frenar. Ese mecanismo se usa muchísimo en electrónica (son los famosos sistemas de retroalimentación negativa). Pero hay otros sistemas de control que están ocurriendo ahí que todavía no conocemos. Tampoco sabemos cómo la célula transforma el gradiente de la señal externa en el gradiente interno que le permite orientarse correctamente. Ahora estamos estudiando la velocidad a la que la célula hace eso.
–¿Cuánto tarda?
–La primera etapa, segundos. Muy pocos segundos. Tan pocos, que no es intuitivo. La forma en que el receptor se une a la feromona es lenta comparada con otras hormonas similares en otros sistemas. Y es tan lenta que no sería posible transmitir la señal tan rápido como lo hace la levadura si sólo se fiara de lo que está pasando en ese momento. La célula tiene una forma de anticipar, utilizando información de los primeros segundos de la estimulación. Rápidamente la célula responde como si supiera la cantidad de feromonas que hay afuera. Para estudiar eso nos estamos ayudando con modelos matemáticos, para ver si realmente la intuición humana o del investigador no alcanza o es simplemente que no sabemos algunas cosas de biología que nos ayudarían a descubrir lo que está pasando. Nosotros hacemos una representación matemática del modelo bioquímico y la usamos para tratar de determinar si se puede o no se puede hacer la transmisión de la información tan rápido.
–Tenemos la feromona, que se une al receptor. Esa unión es lenta, pero sin embargo la célula tiene un sistema que computa rapidísimo la concentración de feromona. Después viene la cascada. ¿Cuánto tarda?
–Depende de cómo uno lo mida. Cuánto tarda la primera molécula en llegar es algo que no podemos detectar. Lo que sí podemos es detectar cuánto tarda en llegar el pico. La señal tiene un pico que después se termina por estabilizar. Pero ese pico se va transmitiendo de paso en paso. Todos los pasos intermedios tienen un pico. El pico tarda alrededor de dos minutos, lo cual es lento. Del pico en la membrana al pico en el núcleo tardamos dos minutos en llegar. Para gente que esté trabajando con células animales puede parecerle poco.
–Las reacciones en general son más rápidas…
–Sí. Después, en acumular gen nuevo se tarda 10 o 15 minutos.
–Ahora, si tarda 10 minutos para reaccionar puede ser letal… No en la reproducción, pero sí para escapar de alguna amenaza.
–Es que ahí no va a utilizar expresión de genes. No va a hacer genes nuevos: va a tener todo listo y en el momento en que aparece la señal, la ejecuta. Eso es mucho más rápido.
–Yo siempre pensé que era todo muchísimo más rápido que lo que me dice…
–Uno siempre piensa cosas…